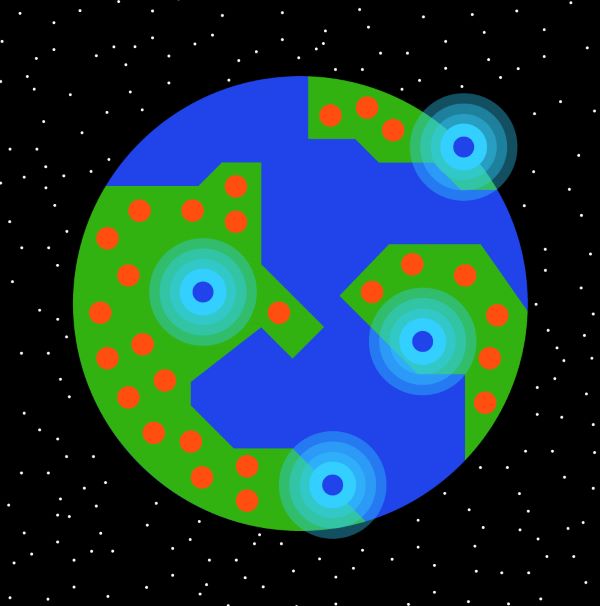No solo se trata de salvar vidas. También es un asunto de poder, ganancias y prestigio internacional.
Todo el mundo está de acuerdo: necesitamos una vacuna para el coronavirus. Sin embargo, en cuanto tengamos una, se abrirá una caja de pandora geopolítica.
A pesar del compromiso de la Fundación Bill y Melinda Gates, la demanda internacional superará el suministro inicial. ¿Y luego qué? ¿Cómo evitar una repetición del alboroto que ha caracterizado la desbandada mundial para obtener equipo de protección personal y pruebas de diagnóstico?
Los países ricos competirán por tener acceso prioritario a la primera vacuna que llegue al mercado. Los países pobres, al final de la fila, tendrán que esperar hasta que la vacuna reciba una “precalificación” de la Organización Mundial de la Salud y luego sea distribuida por organizaciones de ayuda. En el mundo, hay más de 25 millones de refugiados, de los cuales el 80 por ciento se encuentra en países en vías de desarrollo. Son los que tienen menos probabilidades de ser considerados en una solicitud gubernamental de vacunas y los que tienen menos probabilidad de ser vacunados. En cambio, sus poblaciones podrían convertirse en caldos de cultivo para el resurgimiento de la epidemia, así que la enfermedad no solo seguiría en circulación, sino que también los estigmatizaría aún más.
Este no es el prólogo de una diatriba antivacunas. Las vacunas han salvado millones de vidas. Son una herramienta esencial de salud pública. No obstante, ¿acaso nos han enseñado a esperar demasiado de ellas? ¿Hemos invertido demasiadas de nuestras esperanzas —y nuestros recursos— en ellas a costa de otras medidas de salud pública?
Nuestra fe moderna en el poder de las vacunas se cimentó en la década de 1970. En aquel entonces, los funcionarios de salud pública a nivel mundial querían fortalecer el compromiso internacional en torno al combate de las enfermedades y el mejoramiento de la salud en todo el mundo. En un congreso ambicioso e influyente celebrado en Almaty, Kazajistán, en 1978, los líderes mundiales de la salud emitieron una declaración en la que señalaron que el desarrollo socioeconómico era vital para la salud y que la atención médica debía integrarse a los objetivos como el agua potable y las condiciones seguras de trabajo.
El congreso de Almaty se había planeado para actuar con cautela entre las rivalidades de la Guerra Fría, pero la política del poder terminó decidiendo la trayectoria de lo que ocurrió después. Quienes criticaron la declaración —muchos de ellos estadounidenses— arguyeron que sus objetivos eran poco realistas e inaccesibles. En cambio, mencionaron que se debía poner el énfasis en atender enfermedades específicas para las cuales ya existían controles o tecnologías de prevención… como las vacunas. Los críticos prevalecieron.
Sin lugar a dudas, una vacuna segura y eficaz tiene un papel vital en la prevención o el control de un resurgimiento de la epidemia del coronavirus. Sin embargo, como lo demuestra la Declaración de Alma-Ata, las vacunas y la política internacional siempre han estado vinculadas. Y en esta ocasión no será distinto. De hecho, frente a una pandemia que ha diezmado economías, afectado vidas y sacudido la política, lo más probable es que la batalla política sea más feroz que nunca.
Algunas de las más de cien vacunas candidatas ya se están probando en humanos. Las están desarrollando empresas chinas como CanSino Bio y empresas estadounidenses como Inovio y Moderna. Cada una tiene el respaldo financiero de sus gobiernos nacionales. Pfizer está colaborando con una empresa alemana de biotecnología, BioNTech. El gobierno estadounidense también está apoyando una colaboración entre GSK y Sanofi, dos de las farmacéuticas más grandes del mundo, mientras que investigadores de la Universidad de Oxford están colaborando con el Serum Institute de India, una empresa privada. Muchas de estas investigaciones reciben el respaldo de la Coalición para la Preparación e Innovación frente a Epidemias con sede en Oslo, la cual recibe financiamiento de varios donadores gubernamentales y no gubernamentales.
Es imposible saber quién ganará la carrera. Hay mucho en juego. Además de salvar vidas, también es un asunto de poder, ganancias y prestigio nacional.
El desarrollo de nuevas vacunas cuesta cientos de millones de dólares. Las farmacéuticas no abren la boca cuando se trata de divulgar ganancias aunque, de acuerdo con un estimado, la producción de vacunas para el VPH rápidamente produjo ganancias cinco veces superiores a la inversión. En lo que sí se tiene más certeza es que el mercado de rápido crecimiento de las vacunas se ha vuelto la principal fuente de crecimiento de la industria farmacéutica.
Debido a que muchas vacunas candidatas se están desarrollando mediante colaboraciones trasnacionales, es difícil saber si algún país podrá emplear una vacuna para fines políticos como lo ha hecho China con la producción de respiradores. No obstante, el caso de la vacunación contra la polio durante la Guerra Fría es instructivo: los comunistas proclamaron su éxito relativo para lanzar la vacuna en su mitad de una Alemania dividida como prueba de la superioridad del sistema socialista. Hace poco, Scott Gottlieb, un excomisionado de la Administración de Alimentos y Medicamentos durante el gobierno del presidente Trump, publicó un artículo en The Wall Street Journal en el que argumentó que Estados Unidos necesita “ganar la carrera por una vacuna” para vencer a China y garantizar un suministro.
Sin importar cuál vacuna llegue primero al mercado, el suministro no cumplirá con la demanda mundial durante meses. La lucha por el equipo de protección personal y las pruebas de diagnóstico en semanas recientes no ha sido edificante: Estados Unidos ha sido acusado de “piratería moderna” después de que se divulgó información de que, en esencia, había secuestrado cargamentos de cubrebocas cuyo destino era Europa; China ha usado la distribución de equipo protector y kits de pruebas para promover sus objetivos políticos en Latinoamérica y otras partes del mundo. Imagina qué sucederá con una vacuna.
La historia reciente ofrece conocimientos, pero poco consuelo. En 2009, la influenza H1N1 fue declarada pandemia. La declaración activó en automático los acuerdos de compra anticipada que los gobiernos de muchos países ricos habían firmado con los fabricantes de vacunas, en algunos casos con dos o más fabricantes. Luego, estos países (entre ellos Estados Unidos y muchos miembros de la Unión Europea) pudieron pedir antes un suministro limitado de vacunas. Los países pobres, incapaces de pagar los costos anuales de estos acuerdos, tuvieron que esperar meses. No es del conocimiento público si esos contratos se han firmado para una vacuna del coronavirus… pero es probable.
La salud pública siempre ha sido política, pero la política ha cambiado. En los años setenta, la OMS y las reuniones anuales de su Asamblea Mundial de la Salud ofrecían un foro en el cual todos los países podían participar por igual. El acta constitutiva de la OMS, y su carácter representativo, le daban una autoridad moral. En la actualidad, múltiples organizaciones internacionales interactúan en la gobernanza global de la salud. En muchas de ellas, la influencia de un país depende de su contribución económica, y los intereses industriales también están bien representados. La autoridad que alguna vez invistió la OMS se ha fragmentado.
El 24 de abril, los líderes mundiales reunidos en video bajo el auspicio de la OMS se comprometieron a garantizar que el suministro de vacunas iba a ser distribuido con equidad. Sin embargo, los líderes de China, India, Rusia y Estados Unidos no formaron parte de esa reunión. En la actualidad, no hay ningún foro que garantice —o incluso aconseje— una cooperación global cuando se trata de una vacuna para el coronavirus.
No obstante, la contención del virus y la prevención de un mayor sufrimiento requerirán más que una vacuna. La cooperación mundial tendrá que extenderse más allá del desarrollo de una vacuna, e incluso más allá de su distribución. Los líderes mundiales de la salud deberían voltear a ver la Declaración de Alma-Ata y recordar que, para combatir una enfermedad —incluida esta—, se necesita más que solo una tecnología.