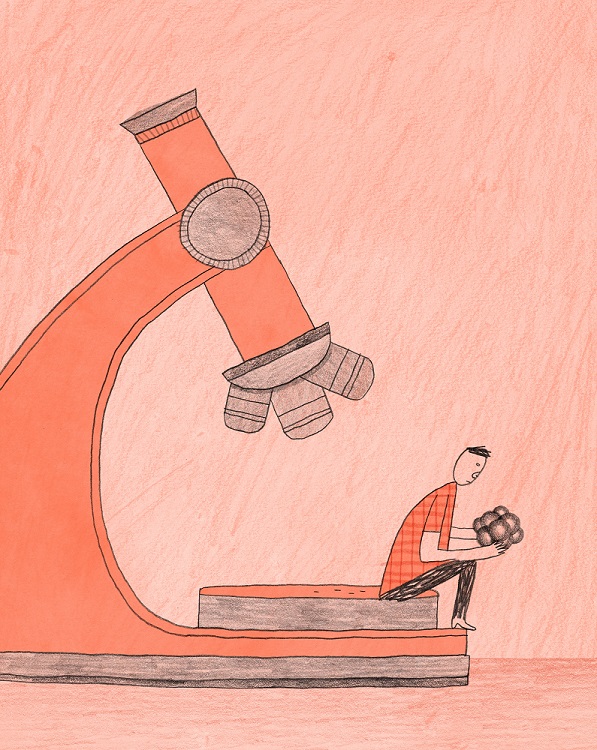Hace unos meses, un compañero en el trabajo me preguntó qué celebridad es mi amor platónico. “Carrie Brownstein”, dije.
No tenía necesariamente un amor platónico célebre, pero el nombre de Carrie salió a relucir. En la serie de Portlandia la muestran como alguien inteligente, extravagante y dura de roer. Había sacado su libro de memorias de la biblioteca la semana anterior y apenas estaba leyéndolo.
Aproximadamente a la mitad de Hunger Makes Me a Modern Girl, Carrie habla de la fluidez de su orientación sexual al describir la relación que tenía con Corin Tucker, su compañera en la banda Sleater-Kinney. Tuve que llamar a un amigo para que se riera conmigo; parecía ser el remate de una broma que me juega el cosmos. Mis últimas dos relaciones terminaron cuando mis novias salieron del clóset y ahora ni siquiera para mi fantasía hipotética pensé en una mujer heterosexual.
Sigo siendo amigo de mis exnovias. Ha sido difícil separar por completo nuestras vidas; tenemos gustos muy parecidos en libros y compartimos el sentido del humor. Y el que ellas reivindicaran su orientación sexual también nos ayudó a mantenernos en contacto: el fin de la relación no se sentía tan personal porque no era que me rechazaran a mí, sino a los hombres en general.
Mis relaciones con Abby y con Susannah enmarcan un cambio en mi identidad, aunque no uno tan profundo como salir del clóset. Durante casi toda mi vida adulta he sido científico, primero como asistente de investigación en los Institutos Nacionales de Salud (NIH) y después en el posgrado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), donde estudié el crecimiento embrionario.
Disfrutaba la belleza de la biología molecular, pero tenía problemas con el estilo de vida solitario y monomaníaco que se adopta por esa investigación. El año pasado, cuando terminé mi doctorado, me retiré felizmente del ámbito académico para trabajar en un equipo de comunicación de una organización sin fines de lucro.
Aún intento entender por qué quería ser biólogo. Creo que es porque prefiero la practicidad y las expectativas convencionales por encima de la pasión, un patrón que en cierta medida se refleja en mi vida romántica.
Mi primera relación seria, con Abby, duró toda la universidad. Cuando nos graduamos, ella y yo nos mudamos a Washington, D. C. Era la primera vez que vivía con una mujer y lo doméstico me parecía exótico.
En las mañanas nos mirábamos mientras nos lavábamos los dientes e intercambiábamos caras chistosas. La veía ponerse desodorante con curiosidad antropológica. Tenía una manera de aplicar la barra por debajo de la camisa y después sacarla de la manga que se me hacía como un mago que saca a un conejo del sombrero.
Mis padres no veían con buenos ojos la relación. Cuando me ayudó a llevar mis pertenencias al apartamento, mi padre me dio instrucciones específicas: “No embaraces a Abby, encárgate de tus solicitudes para el posgrado e intenta no enfermarte”.
Meses después estaba absorto en el trabajo de laboratorio. Abby, quien trabajaba atendiendo un bar, a menudo llegaba mucho después de que yo me había dormido. Sintiéndose sola, Abby buscó a Sara, una amistad universitaria, y entablaron un romance a larga distancia.
No me di cuenta de que mi relación con Abby había terminado hasta que consiguió una cama armable de Ikea y la puso en la cocina, al lado del refrigerador. A veces después de cenar nos recostábamos juntos encima de la cobija, pero si intentaba meterme entre las sábanas llegaba la protesta de Abby.
“No, Justin. Salte, Justin”, decía en tono de broma, como si yo fuera una mascota que se había extralimitado.
Establecimos reglas de convivencia después de terminar. Nada de besos ni abrazos. El único cariño físico que ella aceptaría era acariciar sus orejas. Por la noche, cuando estaba quedándose dormida, me sentaba en el lado de la cama y dejaba que mis dedos rodearan su oreja derecha, por la piel suave de su lóbulo y el borde enjuto de cartílago.
Pensé en la última vez que habíamos tenido sexo. Cuando empezaba a colapsar la relación, con el cariño residual, se había bajado sobre mí cuidadosamente, como si estuviera deslizándose hacia agua fría. Puso sus manos sobre mi pecho y durante unos segundos se quedó con la mirada perdida. Estuve esperando por si iba a decir algo como: “Te amo”. En vez de eso susurró melancólica: “Supongo que nos conocemos mucho, ¿eh?”.
El pesar que sentí cuando me fui de Washington fue agudo pero reducido: había perdido a Abby como pareja romántica. A diferencia del rompimiento con Susannah seis años más tarde, meses después de decidir salirme del ámbito académico, que fue como romper por completo con una forma de vida.
Ella tenía 30 años y yo, 29. Habíamos estado juntos durante cuatro años y, aunque nunca lo discutimos de manera explícita, había un entendido de que nos casaríamos y seguiríamos la inercia de una vida convencional de familia hasta envejecer. Ahora sentía que cambiaba toda la trayectoria de mi vida.
Unas semanas después de que Susannah reveló su orientación sexual me inspeccionó antes de que me fuera al primer día en mi nuevo trabajo. En el laboratorio me había acostumbrado a usar camisetas viejas del bachillerato y shorts desgastados. Parado frente al espejo, ese día llevaba una camisa de botones blanca con más estilo del que acostumbraba, unos pantalones grises y una cazadora verde olivo.
Empecé a sollozar en silencio antes de romper por completo en llanto.
“Está bien”, me dijo Susannah, sentada a mi lado. “Todavía nos veremos para tomar cafés y haremos juntos las compras en el supermercado”.
Ni siquiera estoy seguro de por qué estaba llorando. Ambos estábamos aliviados de quedar libres de una relación que era comprometida, pero no tenía pasión, así como de la presión incipiente por tener hijos, cosas que ninguno de los dos queríamos. Pero alguna vez quise querer esas cosas y la pérdida del deseo fantasma me dejó desorientado.
Creo que me dediqué a ser biólogo molecular porque me parecía seguro y estable, al igual que mi relación con Susannah. Al graduarme de la universidad pensé en dedicarme a escribir, pero dudaba de mis habilidades y de la posibilidad de estar empleado con regularidad. En vez de eso, atizado por mis padres y profesores, desarrollé mi narrativa como científico. Para mantener esa identidad trabajé agotadoras semanas de ochenta horas laborales, sacrifiqué amistades y ni siquiera yo me reconocía.
Sí me encantaban ciertos aspectos de la biología, como su manera de consolidar misterios de la vida en algo que puedes inspeccionar bajo un microscopio. Dediqué horas del día a pensar sobre el crecimiento de un embrión: cómo millones de células, cada una sin conciencia ni capacidad de pensamiento, se las arreglaban para moldearse y formar un animal entero.
No obstante, ahora soy más feliz después de separarme de —y haber sido separado de— las expectativas estereotípicas para la vida y el amor. Solteros e iniciando nuestros treintas, Susannah y yo estamos viviendo nuestras respectivas versiones de la segunda adolescencia.
En el último año ella participó en un desfile de orgullo LGBT, condujo por Islandia y ha tenido más citas que en todos los años anteriores de su vida combinados. En cuanto a mí, voy acogiendo mis pasiones y persiguiéndolas, aquello que muchas personas hacen cuando son mucho más jóvenes.
Despegado del laboratorio y soltero por primera vez en muchos años, me siento en control de mi vida. Me he vuelto la versión de mí mismo que siempre quise. Aun así, encarando esta nueva libertad, extraño la estabilidad que tenía; la rutina de experimentos, descripciones mundanas de mi día, sentir el peso de alguien que duerme a mi lado. La convención y la rutina siguen teniendo un atractivo poderoso.
Susannah y yo tenemos una relación alterada con el tiempo: intentamos disfrutar el presente sin pensar tanto en el futuro, pero uno tiende a encimarse con el otro.
Una de las novias de Susannah, que estaba considerando mudarse a otro estado, la reconfortó al decirle: “Estoy comprometida con esta relación, por ahora”.
Después, cuando terminaron, Susannah anunció que estaban “en un rompimiento permanente de una semana”.
A diferencia de Susannah, soy ambivalente respecto a salir en citas. Muchos de mis contemporáneos quieren asentarse mientras que yo anhelo algo sin complicaciones. He encontrado satisfacción en sumirme en un egoísmo placentero. En las tardes salgo a correr por el río Charles; los fines de semana me pierdo en alguna novela o salgo a cenar con amigos. No estoy seguro de cuánto tiempo durará esta rutina, pero me apacigua esta separación de aspectos de la adultez.
Parte de mi reticencia a salir en citas es un agotamiento emocional que aún persiste. La idea de pasar unas horas con una desconocida me llena de apatía. También desconfío de mis instintos y de las indicaciones que me dan otros. Cuando seguí a mi corazón, me enamoré de mujeres que querían estar con mujeres. Cuando seguí el consejo de mis padres o de figuras de autoridad en mi vida terminé con una carrera en la que me sentía miserable.
Sí extraño estar en una relación; el compañerismo, la intimidad y la capacidad de comunicarse con tan solo una mirada o gesto. A veces hasta yo, un introvertido que batalla con socializar, extraño conocer a alguien en una cita: el palpitar de una nueva conexión y cómo, con alguien a tu lado, el mundo parece ser nuevo y lleno de oportunidad.
A mi manera, a paso lento, sigo buscando a alguien. A quién, no estoy seguro. Quizá alguien inteligente, extravagante, inventiva y capaz de reírse de sí misma. Alguien dura de roer que puede hacerse su propio camino en una vida de merodeo.
Ya saben, alguien como Carrie Brownstein.
Justin Chen vive en Somerville, Massachusetts, y trabaja en el equipo de comunicación de una organización sin fines de lucro.